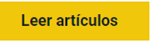La democracia moderna es un intento por racionalizar la vida política y la competencia por el poder. Como tal, responde a la idea de que existe un conjunto de condiciones institucionales bajo las cuales el uso de la fuerza no resulta un medio aceptable para la consecución de los fines políticos.
Las narraciones filosóficas, tan importantes para el alumbramiento de la democracia moderna, acerca del tránsito desde un hipotético “estado de naturaleza” al “estado civil” son un ejemplo del esfuerzo encaminado a dilucidar ese conjunto de condiciones. En todas ellas, el propósito es distinguir entre uso legal o legítimo de la fuerza y la violencia.
| “… (el octubrismo es) la creencia de que existe un derecho a imponer un proyecto político progresista por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. …”. |
En este sentido, la democracia se inscribe en una tradición filosófica e intelectual que defiende que la fuerza legal y la violencia son sustancialmente distintos, y que la vida social solo es justa y posible sobre la base de esa distinción.
La razón de esto estriba en la capacidad de la democracia representativa para recoger y reflejar, del modo más completo posible, las condiciones que pueden exigirse para la legitimidad de un gobierno en general: acceso al poder mediante la persuasión, preservación de la libertad política mediante la separación de poderes, reconocimiento de la igual libertad de todos los ciudadanos, reconocimiento de su derecho a participar en los asuntos públicos, etcétera.
Dado que contiene y refleja las condiciones de la legitimidad en general, la democracia constituye la medida para el enjuiciamiento de los eventos políticos. Los sucesos de octubre de 2019 no son una excepción. ¿Qué puede decirse acerca de los mismos?
En realidad, nada que no pudiera decirse ya el día en que comenzaron: en democracia no existe derecho a desobedecer o resistir a la autoridad; el derecho de reunión y la libertad de expresión no pueden ser ejercidos en desmedro de otras personas (por ejemplo, de los que sí quieren asistir a clases o transitar en paz por la ciudad) o de modos que supongan la destrucción de la propiedad pública o privada; que la responsabilidad de defender y preservar las instituciones democráticas recae sobre todos los ciudadanos por igual, y no únicamente sobre los que están en el gobierno.
En suma, no existe un derecho a impulsar proyectos políticos por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. No porque dichas instituciones sean perfectas, sino porque son las únicas que, pese a sus imperfecciones, contemplan mecanismos de autocorrección institucional, concordantes con la libertad política y el respeto de los derechos individuales.
La negación de lo anterior es el “octubrismo”. Es decir, la creencia de que existe un derecho a imponer un proyecto político progresista por fuera o, incluso, en contra de las instituciones democráticas. Y eso incluye tanto a aquellos que creen que ese presunto derecho autoriza a desestabilizar directamente la democracia, como a aquellos que simplemente se aprovechan de la violencia que otros provocan. Ambos casos revelan, como es obvio, una falta de lealtad para con la institucionalidad democrática.
Pero debe decirse algo más, sobre todo por lo que toca a la concepción subyacente del octubrismo, que es la que en último término lo explica: la idea de que el uso de la violencia es legítimo para resarcir injusticias históricas profundas y atroces, que la vigencia de la democracia representativa —con igualdad formal— dejaría supuestamente impunes. Más precisamente, el octubrismo es una de las tantas versiones del mito de que resulta imperioso hacer una revolución capaz de reparar el curso de toda la historia nacional. Tanto las pretensiones refundacionales como el adanismo de la izquierda octubrista —en las que se regodearon, por ejemplo, algunos de los proyectos de preámbulo de la Convención— se explican por esta concepción de la historia.
¿Ha muerto el octubrismo? Es difícil que los mitos mueran. Para que ello ocurra debe romperse su hechizo. El fracaso sufrido por el octubrismo en el rechazo de la propuesta de la Convención es un duro golpe a la eficacia de ese hechizo, pues destruye la idea de que el pueblo, pese a los permanentes sabotajes de la oligarquía, siempre había querido y había permanecido fiel al proyecto político revolucionario.
Después de 2022, la pretensión de esa izquierda de representar la auténtica voluntad democrática del pueblo ha quedado desmentida. La derrota del octubrismo es la victoria de la democracia liberal y representativa, es decir, de la única forma verdadera y funcional de democracia.
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel