DIGNIDAD RELATIVIZADA (A PROPÓSITO DEL PROYECTO
DE LEY SOBRE CUMPLIMIENTO DOMICILIARIO DE REOS
REMATADOS PROVECTOS CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS)
Carla Fernández M., Abogada, Derecho Penal-Penitenciario – Diario Constitucional, 07/08/2025
¿Cuál es el propósito del castigo en una sociedad civilizada?
Esta pregunta planteada en el siglo XVIII por Cesare Beccaria en su magistral libro “Dei delitti e delle pene” (1764), y que establece los principios fundantes del derecho penal moderno, redefiniendo los límites y objetivos del castigo
penal, hoy reverdece con particular fuerza, dada la discusión que se lleva a cabo del proyecto de ley del Senado que abre la posibilidad a que reos rematados ancianos y enfermos puedan terminar de cumplir la pena en su
domicilio, atendiendo -entre otras cosas- a la inexistencia de necesidades de prevención especial respecto de ellos, porque básicamente, se trata de ciudadanos absolutamente inofensivos, donde la reincidencia resulta imposible.
Ahora bien, no existiría problema en tan noble y humanitaria moción sino fuera que dentro del universo de ancianos que hoy cumplen pena efectiva (cerca de 2.600 presos), y que se verían beneficiados con esta iniciativa legal, se
encuentran aquellos condenados por causas de DD. HH. (alrededor de 450 personas), lo que levantó una “alarma” en el Gobierno y en una porción minúscula de nuestra sociedad (pero muy influyente políticamente).
Estos piensan que este grupo de personas -a diferencia del resto de los individuos privados de libertad -no debieran acceder sin condiciones adicionales a las que contempla el proyecto- a ese beneficio, dada la gravedad de los
crímenes cometidos, calificados por nuestros jueces retroactivamente como de lesa humanidad (recuérdese que la Ley N° 20.357, que tipifica estos delitos, entró en vigencia recién en julio de 2009).
Tampoco está de más recordar a propósito de esta pregunta que se hace Beccaria y de los delitos y la participación que en los mismos tuvieron jóvenes militares de los años setenta (algunos menores de edad) y que hoy cumplen condena en el cuerpo de una persona provecta y enferma, que el año 2021, la Convención Constitucional acordó la creación de una “Comisión de DDHH, verdad histórica, y bases para la justicia, reparación y garantías de no
repetición”.
En tiempos de sobrepoblación carcelaria, hacinamiento y crisis penitenciaria, la pregunta de Cesare Beccaria sobre el propósito del castigo resuena con urgencia: ¿es posible una pena justa y humana en una sociedad civilizada, o seguiremos sosteniendo un sistema que perpetúa el sufrimiento y olvida la dignidad, incluso de los más vulnerables?
Con esta propuesta pretendían instalar una verdad histórica oficial y un relato en cuanto a la manera de entender las violaciones de DD. HH. y los delitos de “lesa humanidad”, circunscribiendo este fenómeno criminal al actuar exclusivo de agentes del Estado, y asegurando -por medio del ejemplo, esto es, el castigo retributivo draconiano y la negación de beneficios penitenciarios para violadores de DD. HH.- lo que ellos denominaron la “no repetición”.
De hecho, no cabe duda de que, de haberse aprobado el plebiscito constitucional, hubiera sido imposible plantear un proyecto de ley como el que se discute actualmente. Sin embargo, la participación que en la discusión
parlamentaria han tenido algunos órganos del Estado, “deja mucho que desear”, y rememora esa visión plebiscitada fallida, y demuestra, además, su plena vigencia en el actuar de nuestras autoridades gubernamentales frente al
“fenómeno geriátrico-carcelario”.
Dicho esto, cabe señalar que el proyecto en cuestión si bien busca transparentar una realidad carcelaria brutal, haciéndose cargo de ella, y que afecta a los ancianos reos que, en su gran mayoría, cargan con serias enfermedades crónicas, algunas terminales, también tiene su fundamento en una idea básica muy importante recogida del Informe Comisión Rettig, de que “Ciertos valores de la humanidad deben ser respetados no solo por el Estado, sino por todos los actores políticos”.
Precisamente, entre estos valores se encuentra la idea, concepto o principio de dignidad, que en palabras del jurista y profesor Christopher Mc Crudden -una autoridad mundial en materia de DD. HH.- significa aceptar a lo menos tres
elementos mínimos: 1) Todo ser humano por el hecho de existir tiene un valor intrínseco; 2) Este valor debe ser reconocido por otros en sus interacciones; y 3) El Estado existe para servir al ser humano y no al revés.
Entonces, y ya que la vida y la integridad física y psíquica son derechos fundamentales básicos y la dignidad, una condición inherente de todo ser humano, y habida cuenta que el Estado de Chile -a través de Gendarmería- no
ha sido capaz de hacerse cargo de este tipo de internos, y, muy por el contrario, los ha maltratado sistemáticamente -especialmente durante este Gobierno- ya sea por medio de medidas restrictivas de derechos (salud, visitas, encomiendas, etc.) como por la implementación de una política carcelaria de hacinamiento descontrolado, y sus devastadores efectos en la población penal provecta, esta verdadera tragedia carcelaria que viven actualmente un grupo muy vulnerable de la población penal no puede quedar invisibilizada.
Y los actores políticos (en este caso el Senado) tiene la obligación de ofrecer una salida para este problema humanitario, so pena de incurrir también en una responsabilidad político-penal-internacional.
Del mismo modo, la abogada que suscribe esta carta, no puede sustraerse de esta problemática, y entiende que además cumple una función pública esencial que es ser colaboradora de la justicia, en cuanto representar los derechos de estos reos provectos y enfermos frente a la justicia nacional e internacional.
Especialmente, la urgencia de una solución se hace más patente cuando observamos que Gendarmería de Chile ha llegado incluso a incumplir fallos judiciales de nuestro tribunal vértice (SCS, Rol N° 249.389-2023, de 25/09/2024) que, por ejemplo, ordenó a este órgano a tener un piso mínimo sanitario en el centro penal de Colina 1 (Pabellón Asistir), como contar con un médico de planta y una ambulancia para satisfacer los traslados médicos y
afrontar las emergencias, además de homologar este recinto carcelario que alberga a presos ancianos y enfermos (en este caso, condenados por causas de DD. HH.), con los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores del medio libre (ELEAM), exigiendo -en lo que fuera pertinente- la aplicación del Decreto que los aprueba y regula (DS N° 14-2010, hoy, el DS N° 20-2022). Por cierto, a la fecha de hoy, Gendarmería se encuentra en flagrante desacato.
Por consiguiente, podemos aseverar sin tapujos que el Estado -a través de Gendarmería de Chile- no ha sido capaz de decidir -en derecho y de manera racional- sobre materias tan graves como la libertad y la forma de vida de los
condenados, habiendo perdido definitivamente la brújula orientadora de la función penitenciaria, y basada en el principio de la reinserción social como fin de la pena, y que expresamente consagra la Convención Americana de DD. HH. en sus artículos 5.3 y 5.6, donde preceptúa que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente” y “Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
Esta falta ha derivado inevitablemente en un sistema penitenciario incapaz de garantizar los DD. HH. de los reos bajo su cuidado y cumplir con las recomendaciones provenientes del derecho internacional. A nivel dogmático, la
doctrina penal casi unánime suscribe la frase de Karl Binding, en cuanto a que “el fin jurídico de toda pena se alcanza plenamente con la ejecución penal.
Fuera de la ejecución, no hay fin de la pena” (cit. por Rivacoba (1993), “Función y aplicación de la pena”, p. 1).
Sin dudas, así como Beccaria en su época buscó una salida racional a los castigos brutales e inhumanos que recibían los presos por parte de la Autoridad, depurándolos de la venganza, crueldad y desproporcionalidad que eran connaturales a ellos, hoy tenemos la oportunidad que una ley devuelva la dignidad perdida a un universo de presos vulnerables y les entregue una salida humanitaria, acorde a los tiempos que se viven y en sintonía con el resto de las legislaciones del orbe en esta materia.
Así, p. ej. en Argentina, España y algunos estados de Estados Unidos, se dicta arresto domiciliario para personas mayores que no revisten peligro para la sociedad; en Alemania, Bélgica, Francia e Italia, se aplican suspensiones de penas, y en casos de ancianos enfermos, se ordena su internalización en centros especiales dedicados a su cuidado o derechamente en su domicilio; Dinamarca, Inglaterra y otros estados norteamericanos, aplican lisa y
llanamente libertades condicionales para reos provectos.
Otros países, han decidido ir más allá, y resolver el tema por medio de leyes de amnistía (p. ej. Perú, cuyo Congreso aprobó en julio de 2025 la ley que beneficia a militares procesados por causas de DD. HH. por hechos ocurridos entre 1980 y 2000).
Empero, y pese a que no hay ninguna razón para que el Estado no apoye una iniciativa de esta índole, durante la discusión del proyecto, el Presidente del INDH, Yerko Ljubetic y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), han exigido requisitos “adicionales” para condenados por causas de DD. HH., en atención a la gravedad de los delitos cometidos (yuxtaponiendo este criterio de gravedad a la dignidad de ese ser humano en particular), lo que creemos, atenta contra el artículo 1° de la Carta Política, que garantiza la igualdad en dignidad y derechos (norma reflejo del artículo 1 de la Declaración Universal de los DD. HH.).
Pero, además, las exigencias de estos órganos estatales para “dar la venia al proyecto”, adolecen de errores que merece ser aclarados:
Primero, el proyecto no conlleva impunidad, ya que sustituye la pena de cárcel (efectiva) por reclusión domiciliaria total, por ende, el beneficiado no adquiere un status libertatis, sino que sigue “privado de libertad”, sólo que en su casa (inclusive, y si fuese necesario, bajo el monitoreo telemático de Gendarmería) y, además, el proyecto exige un tiempo mínimo de cumplimiento efectivo (que es equivalente a la pena de crimen).
En suma, los juicios de DD. HH. siguen adelante y la libertad continúa siendo la única garantía afectada, pero manteniendo incólume el resto. Desde la “otra vereda”, tampoco se vería afectado el sistema indemnizatorio civil por causas de DD. HH. y que ha hecho que el número de causas aumente de 704 en 2019 a 5.885 en 2024, con casi US$ 2.400 millones en indemnizaciones a víctimas y familiares por juicios de DD. HH. (El Mercurio, B.2., 15/01/25).
Segundo, los requisitos subjetivos agregados por el INDH y el CPT (arrepentimiento, opinión de los familiares de las víctimas, colaboración, etc.), son del todo improcedentes, ya que se trata de exigencias que son propias de la etapa de juzgamiento, donde ya se discutieron las minorantes (p. ej. art. 11 N° 9 CP) y la opinión de víctimas y familiares fue recogida en el proceso (querellas, acusaciones, sentencia) y la pretensión de las víctimas y/o familiares fue satisfecha civil y penalmente en la condena (indemnizaciones y pena).
Es decir, ¡hay cosa juzgada! Así, no corresponde exigir estos requisitos en la fase de cumplimiento, momento en el cual, los querellantes y víctimas ya no tienen nada más que hacer ni decir en contra del condenado porque el proceso penal ya habló (art. 466 CPP).
Por el contrario, de aceptarse estos requisitos complementarios -salvo una opinión diferente abundante en “candidez”- tornaría inaplicable un proyecto que -como se indicó- se basa en criterios “objetivos” relacionados con las condiciones carcelarias y la incapacidad del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los internos provectos con serias enfermedades crónicas.
Tercero, las exigencias del INDH y el CPT, desfigura el objeto de la Ley N° 20.405 (que crea el INDH), que en su artículo 2° mandata “la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio
de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”.
Cuarto, y relacionado al punto anterior, está el hecho que el núcleo normativo del proyecto sí honra el Derecho Internacional de los DD. HH. (como parece inadvertir el INDH y el CPT), principalmente, la Convención Interamericana sobre la Protección de los DD. HH. de las Personas Mayores, que en su art. 10°
pone en el centro la “dignidad” de la persona presa (sin distinguir el motivo de su cautiverio) y en el art. 13°, promueve la adopción de “medidas alternativas” a la privación de libertad (una libertad que en verdad ni siquiera considera el proyecto).
En efecto, más de sesenta mil personas presas en Chile para una capacidad de poco más de cuarenta mil, representa un dato duro y la expresión más extrema del atropello a la dignidad humana, que se hace más patente, cuando dentro de ese escalofriante hacinamiento, se encuentran más de dos mil quinientas personas que son adultos mayores, con serias enfermedades crónicas.
Si se pretende discriminar dentro de ese grupo de ancianos, exigiendo más requisitos basados en el tipo de condena, esto es, por causas de DD. HH., lo que se hace es despersonalizar al sujeto afectado, y ello resulta inaceptable en el mundo de hoy, ya que, en la práctica, significa consagrar la existencia de individuos de primera y segunda categoría en esta materia.
Ciertamente, hace poco más de un año, se dio a conocer la Declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, “Sobre la dignidad humana”, elaborada por el fallecido Papa Francisco (que fue particularmente sensible en esta materia carcelaria), y que se enmarcó dentro del 76° aniversario de la Declaración Universal de los DD. HH., cuyo contenido tiene como eje central no solo lo que reconoce este tratado en su primer artículo, esto es, la libertad e igualdad en dignidad y derechos, sino lo que dispone el artículo sexto del
mismo, que deja claro que todos los seres humanos somos personas, señalando que “Todo ser humano tiene derecho, en todas sus partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, instando a un comportamiento fraternal de los unos con los otros, en la línea del llamado que nos hace Cristo a través del Evangelio de San Juan (10, 11-18).
Siendo así, tenemos un proyecto de ley que permite la jurisdiccionalización de la ejecución, sometiendo todos los más importantes incidentes del cumplimiento de las penas de prisión, a un proceso legalmente reglado, con todas las garantías fundamentales del proceso penal, incluyendo el acceso a recursos ante tribunal superior (Guzmán Dálbora (1998), “Diagnóstico y perspectivas del binomio judicialización-jurisdiccionalización, en el cumplimiento de las penas privativas de libertad”).
Pues bien, lo que se busca con el proyecto es dar algo de dignidad a los presos ancianos y enfermos, que efectivamente han infringido la ley y -solo una parte de ellos- con la calificación judicial adicional de ser un crimen de lesa humanidad, pero que, hasta ahora, han sido deshumanizados e invisibilizados por el Estado.
En vista de ello, es que la pregunta sobre la dignidad -que está en el centro de toda reflexión sobre el Estado- exige tomar en consideración aspectos de humanidad relacionados con la edad y las condiciones de salud físicas y psíquicas de las personas privadas de libertad, sobre todo, si ese mismo Estado en vez de cuidar a estas personas, las está maltratando, dentro de un sistema penitenciario que está destruyendo su identidad, y en donde ellos están
indefensos, algunos, ya desprovistos de interés por la propia supervivencia y alejados de toda esperanza.
En consecuencia, y porque la dignidad del individuo no debe ser confiscada por la imposición de una condena penal y su cumplimiento, ni tampoco la inermidad del preso anciano y enfermo pasada a llevar, creemos que no es el momento -a la hora de evaluar el castigo penal alternativo- de hacer diferencias en torno a la causa del encierro del reo, sino atender exclusivamente a elementos “objetivos” como su condición etaria y de salud y los años de cumplimiento efectivo que exige el proyecto ¡nada más!
Un aporte del director de la revista UNOFAR, Antonio Varas Clavel
Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional



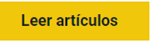



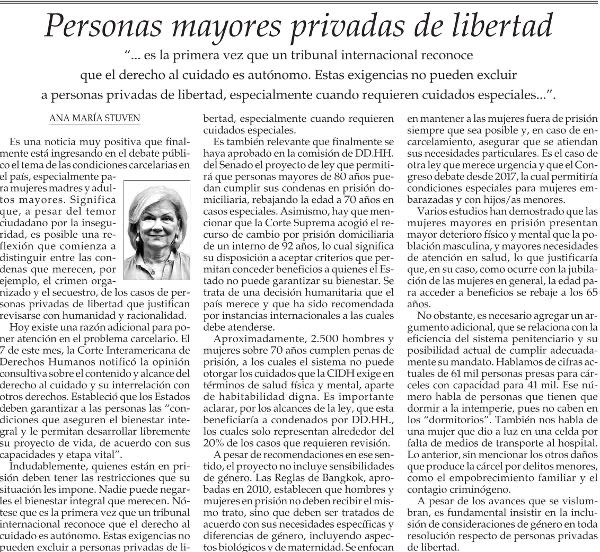



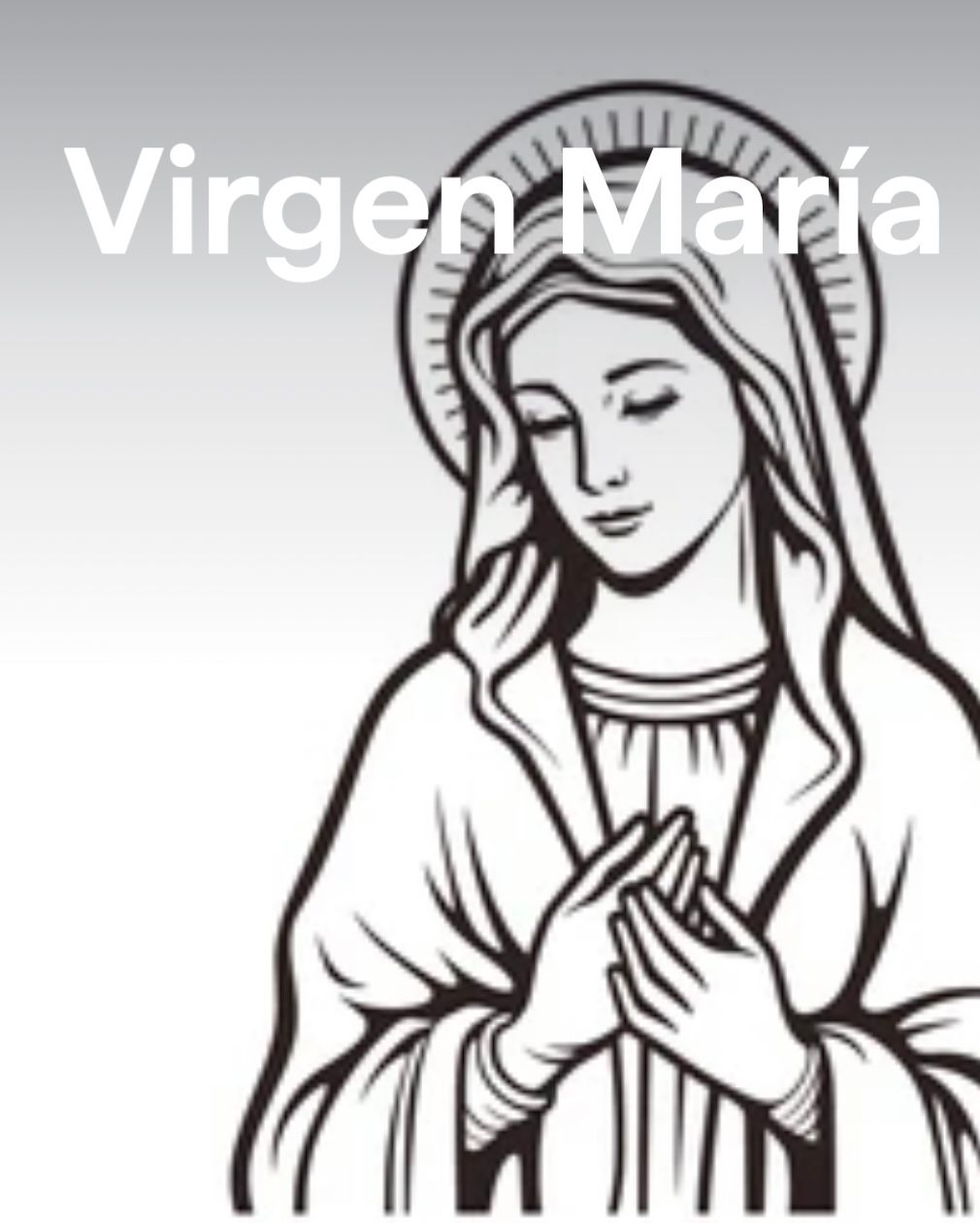 Eleva nuestros corazones y nuestros deseos al cielo💙
Eleva nuestros corazones y nuestros deseos al cielo💙