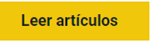Mario Barrientos Ossa.
El cadencioso mecerse de la pequeña nave al ritmo del oleaje, hacía que Rodrigo se adormeciera, a pesar del frío y húmedo amanecer, al cual sucedían luego cálidos soles. Luchaba por no dormirse, pero esa fatigante actitud lo mantenía igualmente en una vigilia estremecida por ramalazos de imágenes que cruzaban su mente, perdiendo la noción de la realidad.
A ratos, veía entre vaporosas nubes su lejana Triana, el solar del abuelo, los cerdos comiendo bellotas, con los cuales tanto trabajó antes de hacerse a la mar, seducido por el oro de Catay o Cipango.
De pronto, estridentes notas le hacían verse en una cantina de algún lejano poblado, mientras las faldas de las bailarinas se encumbraban y mostraban, ¡audaces ellas!, una parte de sus robustas piernas castellanas, y Rodrigo se veía empinando con fruición en una tosca bota un cálido chorro de rojo vino riojano.
Estaba allí, en la cofa, estrecho recinto, en que sus piernas se entumecían, al estar tantas horas en esa estrechez, en la punta del mástil, al cual se amarraba, acostumbrado al bamboleo que al comienzo lo aterraba y mareaba.
Cabeceaba la frágil embarcación, y el palo se iba de lado a lado, y el muchacho sentía franco terror de caer desde la altura hacia el mar, camino al Más Allá.
Y su mente afiebrada, pesada de sueño, lo llevaba a la lejana Tule, se veía cayendo en el abismo infernal, eterno, entre grifos y dragones llameantes, con la nave y toda la tripulación, y el grito que emanaba de sus entrañas lo hacía volver a esa media realidad en que llevaba tantas jornadas.
Se había hecho la convicción de que sus ojos entelados verían uno de estos días, ¡por fin!, las ansiadas costas de Catay o Cipango, luego de tan largo viaje. Se acordó del Almirante, cuyo rostro empalidecía en cada nueva jornada en que el mar se eternizaba y la tierra no aparecía, y que lo contemplaba desde la cubierta, ansioso de oír el esperado grito con que soñaba.
Se echó hacia atrás, entumecido, se restregó los ojos y entre un bamboleo y otro, los clavó en la distancia, hambriento de ver lo que anhelaba. Las estrellas se diluían en un resplandor que anunciaba que muy pronto el astro rey asomaría con su carro de fuego, elevando las temperaturas a niveles asfixiantes.
Entre un banco de alba neblina que se insinuaba hacia estribor, le pareció ver una línea oscura que se difuminaba entre el mar y el cielo, no, no lo pudo creer, sus ojos se entrecerraban de fatiga, comenzaba a caer otra vez en su endemoniada duermevela, cuando no, esta vez sus ojos divisaron algo concreto, y su voz, gutural, estremecida, mientras el corazón latía de júbilo, rasgó por primera vez esos aires nuevos, con una voz castellana que proclamaba la feliz nueva: ¡TIERRA!
Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del Descubrimiento de América, se comparte esta alegoría del momento en que Rodrigo de Triana ve, por primera vez, tierras americanas.
Fuente imagen: Blogs, Conoce España, Historia y cultura