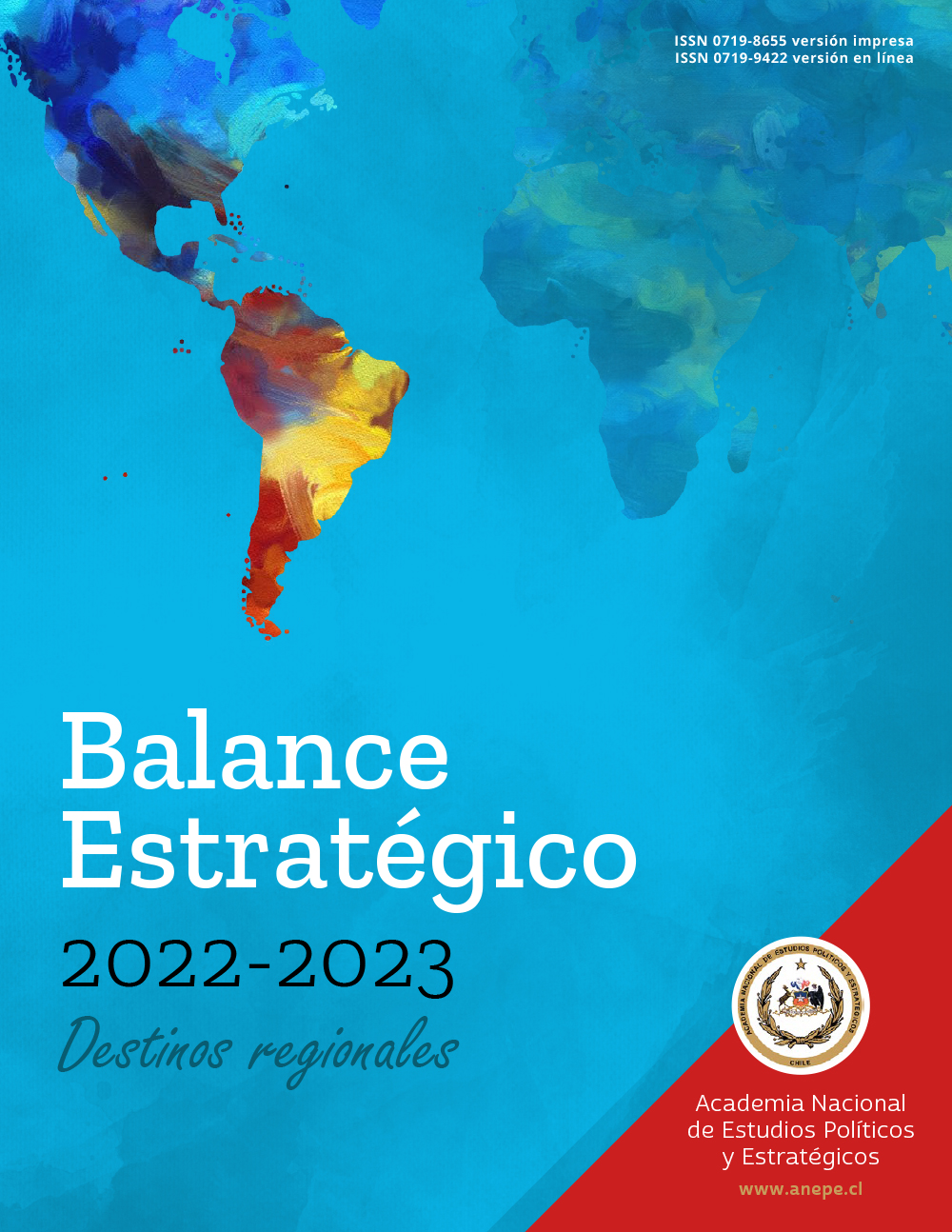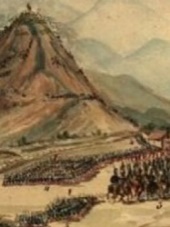S.O.S. ESA MAL LLAMADA JUSTICIA …
Militares y penas humanitarias. Miguel Á.Vergara Villalobos. Almirante (R)
Militares y penas humanitarias Las opiniones en esta sección, son de responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unión)…
EL RECUERDO DE LOS HÉROES. ANTONIO YAKCICH FURCHE Historiador
Imprimir EL RECUERDO DE LOS HÉROES Señor Director: Unos días atrás, específicamente el 13 de enero, se conmemoró el “Día del Veterano”, instaurado en 1926 y que nos recuerda el mismo día de 1881, en…
¡Firme la Caña General!. Cristián Labbé Galilea
¡Firme la Caña General! Cristián Labbé Galilea Entramos en “modo vacaciones”, sensación similar a cuando, en un vuelo, se apaga la luz de “mantener ajustados los cinturones”; es algo así como “chao…
Balance Estratégico 2023-2024. Destinos Regionales. ANEPE
Balance Estratégico 2023-2024 Destinos Regionales Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) Durante las dos últimas décadas, los pre- supuestos analíticos…
Visita a nuestros camaradas privados de libertad
Visita a nuestros camaradas privados de libertad Cumpliendo con uno de nuestros principales objetivos como organización de Oficiales en…
Batalla de Yungay (20 de enero de 1839). Día del Roto Chileno
Batalla de Yungay (20 de enero de 1839) En el marco de la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, el general Manuel Bulnes, General en Jefe del Ejército Restaurador, derrota decisivamente al ejército confederado del mariscal…